Nav Melech.-
La niña con lunares en los ojos lloró tanto por él. Tanto que me hizo llorar por ella una tarde de viernes. Imaginé en mi oscuridad que llegó el momento en que los ventanales de su sala comenzaron a memorizar su rostro cálido y expectante, dispuesta a recordar cada una sus lágrimas punzantes, con su labio fruncido esperando una llamada al celular.
Le lloró por tres días enteros después de que él por fin se fue a dormir. Desde entonces ella tiene problemas con la almohada y con los silencios cortos, miradas rápidas y en especial de las despedidas falsas. Le soñó cuatro veces en una semana; y en todos y cada uno de los sueños él le presumía un pequeño jardín de fresas junto a la oficina. Ella no se inmutaba ni se quejaba de sus acciones, sino que únicamente quería verlo de nuevo sonreír. Comió con su recuerdo dos veces a la semana; y ambos se alimentaron de la nostalgia, sazonada con la suerte de haberse conocido en un parpadeo del tiempo. Ella se cansó de platicar con sus recuerdos y en un arranque de ira optó por empezar rezar con sus propias palabras; ahí se encontró plácidamente de nuevo con la vida y la muerte; que ellas en ocasiones son amigas que juegan a distraernos de la cotidianidad con personas fascinantes y grandiosas; seres que vienen a nuestras vida a mostrarnos que vivir es más que despertar y que morir es más que despedirse, que la vida es dolorosa cuando vemos que termina de un día a otro, y que la muerte es hermosa cuando vemos que el dolor por fin se ha terminado. La niña de los lunares notó que la vida y la muerte juegan con nosotros, despistadamente como dos niñas pequeñas que avientan canicas en el patio de su infancia. Nosotros: sus canicas, somos colisionados unas con otras y en el choque descubrimos personas fantásticas que aligeran el peso de los días y que nos deslumbran con enseñanzas contundentes, escondidas en conversaciones cotidianas y sin sentido.
Muchos lloraron en su nombre, pero pocos como ella. Por momentos en la tarde ella sintió escuchar sus palabras a través del monitor o del teléfono, lo cual hizo que fuera a buscarlo a la ventana y en los libros que él solía leer, lamentablemente no tuvo éxito de reencontrarlo. Aún suena su voz, y muchos la presienten, pero pocos como ella.
Pasaron días, semanas y cinco recuerdos especiales, pero lo más cansado fueron los primeros segundos de cada mañana. Ella recordó la manera en cómo lo quería en su silencio y en sus pausas alargadas. Lo recordó sonriente a la hora de la comida, entre las juntas del medio día y en especial por las mañanas cuando el celular sonaba tajantemente con su nombre en la pantalla.
Ella es ahora la niña de los lunares. Aunque no siempre lo fue. En sus primeros años ella escondía sus lunares con un fleco corto sobre el ojo izquierdo, y una voz fuerte que amedrentaba a los curiosos del ojo derecho. Escondió sus lugares como aquellos que esconden el oro de los ladrones. Pero no fue hasta que un día él notó sus ojos en su primera reunión; ahí cambió algo en ella, en sus ojos y en sus lunares, ambos se volvieron hermosos y sonrientes, hábiles y tenaces, valientes y más que nada: consecuentes. Desde entonces ella muestra sus lunares con fuerza y gallardía, seguridad y en especial: con mucha nostalgia del jefe.
Ella duerme triste desde hace un par de días. Es entendible. La veo llorar y de mí nace una detestable impotencia. Me uno en su dolor aunque sé que nunca será lo mismo. Sus lágrimas tienen un sentido más agresivo que el de su risa. Bebemos y conversamos un viernes por la tarde porque ambos entendemos el peso del silencio, y en especial la pérdida de los amigos. Reímos porque aún sabemos hacerlo, y nos enorgullecemos de hacerlo. Bailamos con los ojos, porque aún nos entretiene la vida y sus altibajos. Alegramos nuestros paladares para después compartir historias del jefe, que sabemos que aún está con nosotros, dentro de nuestras almas y sobre todo en nuestras risas, dentro de las conversaciones despistadas y de las miradas de las personas ajenas a su historia.
Sus palabras se silencian repentinamente con las memorias de días lluviosos. Sus ojos saben que el pasado fue hermoso y ahora el presente, con los contemporáneos, en ocasiones no completa lo que en su momento fue la imagen viva de una gran persona. Ella dice que lo lleva en el corazón, y es una hermosa verdad lo que dice. Ella ahora habla con fuerza, ya sin ningún rastro de miedo. El jefe le instruyó que el miedo es el alimento de la ignorancia. “Habla más fuerte”, un día le dijo, y nunca lo olvidó, sino que lo convirtió en mantra y en una cobija calurosa para las noches de remembranza y desbordante tristeza.
Sus lunares extrañan encontrarse con los ojos serios del jefe. Aún no llega el tiempo en el que vuelvan a encontrarse, faltan días largos y noches aún más extensas para aquella reunión. Pero sí existe el espacio en los sueños en donde puedan compartir una pequeña conversación sobre lo mundana y sencilla que es la vida; más aún cuando miramos al cielo alejando los problemas del día a día y notamos que cada sol es un regalo envuelto en las manos de aquellos que presenciamos con cariño.
La niña de los lunares llora. Así como lloran muchos, pero pocos como ella. No porque su dolor sea más grande, pero sí fue más honesto, más fraternal. En un mundo de tanta hipocresía y de falsas despedidas, aún quedan los que lloran con el alma. Aún quedan lágrimas para aquellas personas que realmente fueron un brillo en esta vida.
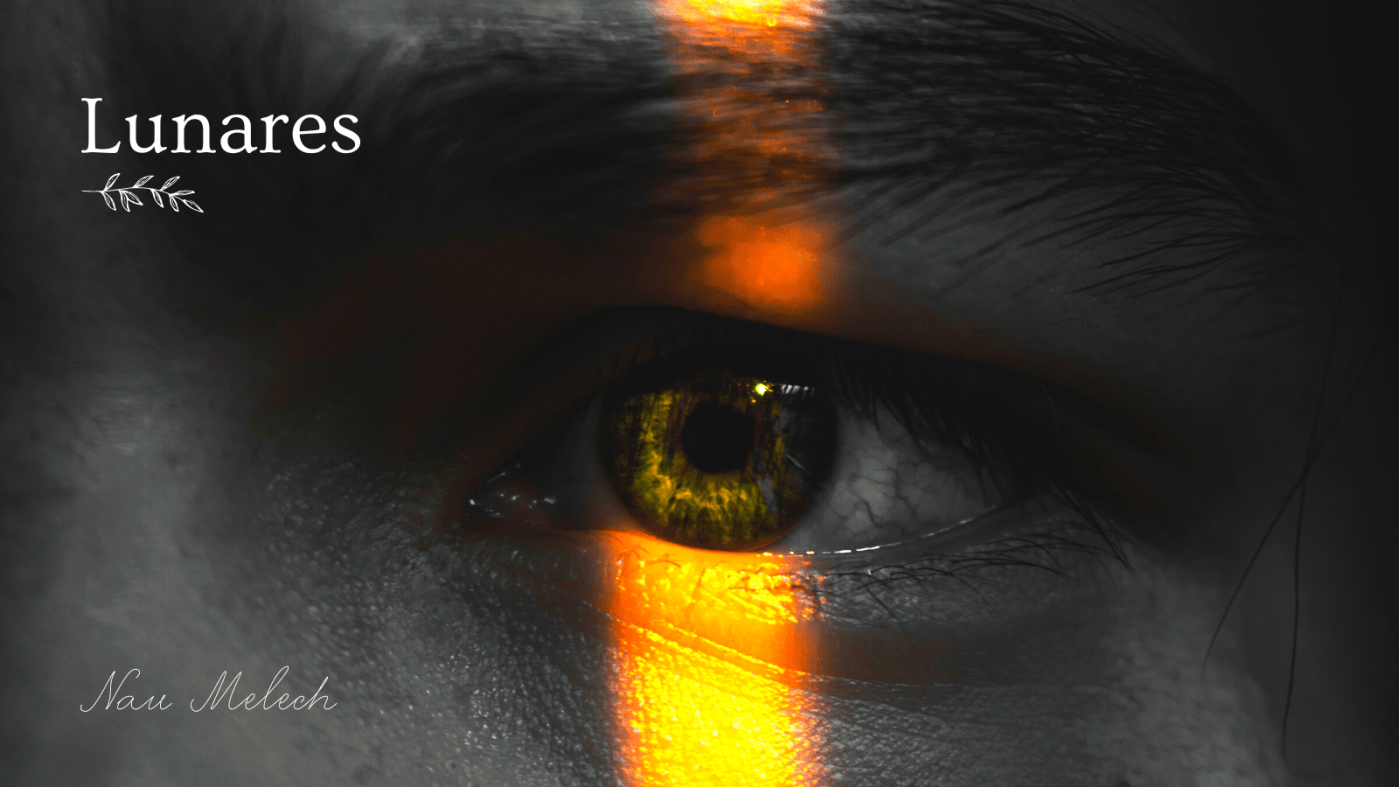
Deja un comentario